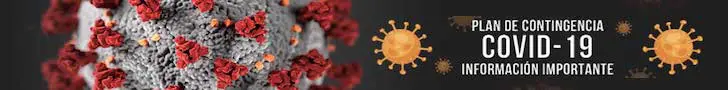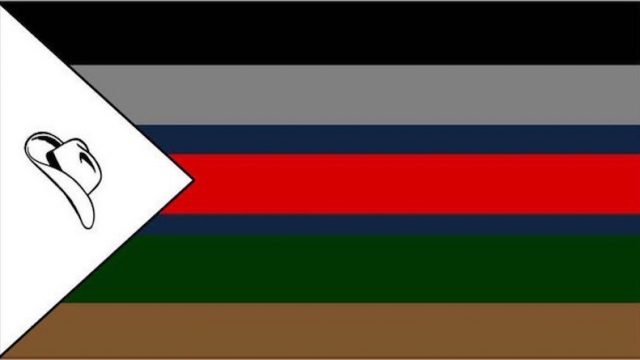Adelanto de “Rusos de Putin” (Ariel), un libro de crónicas que busca entender la trama detrás del líder que ejerce hace veinte años un poder implacable. Lo que sigue es un fragmento dedicado a uno de los temas más sensibles: las prohibiciones que afectan las actividades y la vida privada de la comunidad LGTB+
Moscú, junio de 2019
“¿¿¿¿Orgullo??? Pero ¿¿¿orgullo de qué???”
Galina se enfurece y agita las manos en un gesto hacia el cielo mientras me responde. Aunque habla castellano muy bien, se pone nerviosa y es como si le faltaran las palabras. Acabo de preguntarle qué piensa de que el alcalde de Moscú le niegue cada año a la comunidad LGBT+ el permiso para celebrar en la ciudad la Marcha del Orgullo Gay que se festeja en otras ciudades del mundo y rara, como encendida, me contesta otra cosa. Me explica que los rusos no tienen ningún problema con los homosexuales y que en su país cada uno puede hacer en su casa y en su habitación lo que quiera. Que lo único que buscan evitar es que los chicos sean abusados por pedófilos. Me pregunta si para mí es natural que los homosexuales sientan orgullo de serlo. Y si no tengo miedo de que un maestro pervierta a mi hijo. Por último, dice que no entiende por qué se genera tanto escándalo en el mundo alrededor de este tema, cuando en Rusia la homosexualidad no está prohibida y cada uno puede tener la vida privada que quiera. Pero hacer una marcha por este tema y mostrarse orgulloso, ¡por favor!
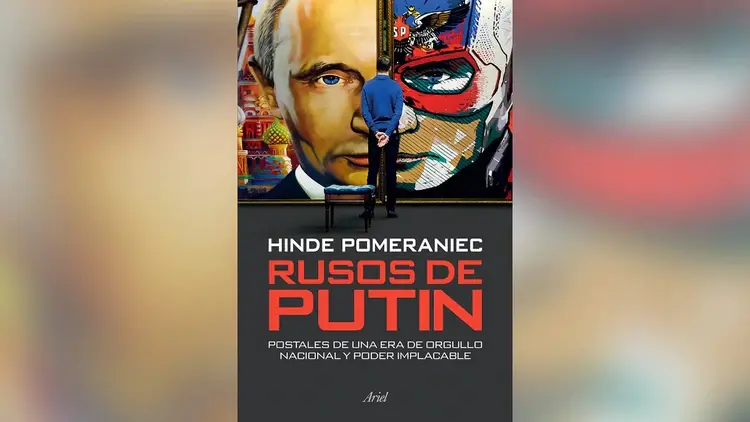
Me asombra su reacción –Galina es una persona de pensamiento amplio y sofisticado en muchos sentidos– pero lo que más me sorprende es que es la misma respuesta que recibí de un amigo ruso diplomático cuando lo visité en su oficina del Ministerio de Exteriores. Él también, después de mostrarse por única vez perturbado durante nuestra charla, dijo, al borde de la indignación: “¿Qué orgullo? ¿Ahora resulta que es un orgullo ser gay?”.
El diplomático se calmó enseguida y forzó una sonrisa. Buscaba explicarme algo que seguramente yo no “entendía”: la asociación entre homosexualidad y pedofilia. Y, si yo no la entendía, insistió, era porque en Occidente perdimos toda conciencia de los peligros de eso que llamamos “libertad sexual”. “Las mujeres de nuestros diplomáticos en los países nórdicos se vuelven a Rusia con los chicos. No quieren que ellos crezcan ahí ni que vayan allá a la escuela. Es mucha confusión para los niños lo que les explican ya desde el jardín de infantes sobre los géneros. ¡Los géneros! ¡Como si hubiera más de dos! Para nosotros, los rusos, la familia es muy importante. Muy. Pero así como nosotros respetamos lo que piensan los demás, de ninguna manera podemos permitir que otros destruyan lo que pensamos nosotros.”

Activistas gays protestan durante una manifestación. (AP Photo/Dmitry Lovetsky)
(…)
Galina y el diplomático son personas de entre 55 y 60 años, restos del estructurado “Homo sovieticus” que sigue sin extinguirse pero que va a hacerlo en cuanto la memoria de lo que fue la URSS desaparezca de las experiencias personales. No es casual que los temas de género y de represión de la homosexualidad sean unas de las grandes preocupaciones de los más jóvenes. Para ellos, que a través de Internet se conectan con pares de todo el mundo y que, además, se comunican con los turistas mucho más que sus padres, y consiguen así tener relatos de primera mano de cómo se vive fuera de Rusia, la Unión Soviética queda casi tan lejos en la memoria como la Segunda Guerra Mundial.
“Le recuerdo que en Rusia ser gay no es un crimen, algo que todavía ocurre en un tercio del mundo”, le respondió Putin a una periodista tiempo atrás cuando lo consultó por estos temas. En efecto, la homosexualidad dejó de estar penada por ley en Rusia en 1993, aunque hasta 1999 fue considerada un “trastorno mental”. Pese a las respuestas que Putin le da a la prensa extranjera cada vez que lo consulta (“En Rusia tratamos a los miembros de la comunidad LGBT+ de forma ecuánime, de modo imparcial”), desde 2013 existe una legislación, conocida como la Ley de Propaganda Homosexual, que con el supuesto propósito de preservar a los niños, limita toda expresión de diversidad sexual en público.
La fuerza que tomó la Iglesia ortodoxa a partir de la llegada de Putin al poder se evidencia también en este tipo de manifestaciones. De hecho, fue también en 2013, es decir, al comienzo del regreso de Putin como presidente, cuando se endurecieron las penas “contra quienes ofendan los sentimientos religiosos”, en lo que fue una clara reacción legislativa a la actuación de las Pussy Riot en la Catedral del Salvador, cuando se presentaron por sorpresa dos semanas antes de las elecciones presidenciales de 2012 y cantaron “Punk Prayer”, una canción en la que suplicaban a la virgen que “expulsase a Putin”. Las activistas feministas habían decidido confrontar al mismo tiempo con la Iglesia y con Putin; hasta que se decidió a indultarlas, intimidaba provocativamente a los periodistas cuando les exigía que, al formular sus preguntas, dijeran el nombre del grupo en ruso. La respuesta era siempre el silencio incómodo: nadie se animaba a decir “vagina”.
“Dejemos que una persona crezca y madure y que después decida quién es. Dejen a los niños en paz.” El presidente Putin insiste en la defensa de la infancia de un supuesto peligro y no pierde la oportunidad de cuestionar a los países occidentales que “han inventado cinco o seis géneros”. La asociación entre pedofilia y homosexualidad no es nueva entre los rusos. La idea prejuiciosa del “contagio” de la homosexualidad es un clásico y la acusación de “pederasta” era una de las más potentes entre las utilizadas para desactivar a disidentes en tiempos soviéticos. Aunque todo el mundo en Rusia sabe que hay actores, políticos y figuras públicas homosexuales, los chistes de mal gusto y estereotipados que hace años ya no se ven ni se escuchan en gran parte del mundo siguen siendo celebrados. El propio Putin llegó a decir durante una entrevista que no iría a una ducha colectiva con un homosexual “para no provocarlo”. Y terminó su “broma” diciendo: “No se olvide de que soy maestro de yudo”.

La polémica Ley de Propaganda prohíbe lo que llama la “promoción de relaciones no tradicionales”, por lo que se levanta una suerte de trama de ficción ante los más pequeños, la de que viven en una sociedad y una cultura enteramente heterosexual. La legislación permite sancionar a quienes difundan información “que pueda herir física o psicológicamente a un menor” a través de la formación de “orientaciones sexuales no tradicionales”, o a quienes presenten como “atractivas las relaciones sexuales no tradicionales”, así como a aquellos que se dediquen a difundir “la idea tergiversada de que las orientaciones sexuales tradicionales y no tradicionales tienen igual valor social” y a quienes “impongan información sobre las relaciones sexuales no tradicionales que provoque el interés por esas relaciones”. Los castigos por transgredir la ley incluyen multas, suspensiones y prisión.
La polémica ley se aprobó en junio de 2013 con cuatrocientos treinta y seis votos de los cuatrocientos cincuenta totales y fue producto de un elaborado trabajo de lobby parlamentario por parte de sectores reaccionarios e influyentes que sembraron el terror asociando la homosexualidad con los cultos satánicos y abonaron toda clase de prejuicios. En los años previos se había ido generando una tormenta perfecta con el tema y muchos medios de prensa populares contribuyeron a la demonización de la diversidad sexual y a la psicosis que ya tenía un nombre: la “amenaza pederasta”. Cuando se promulgó la ley, una encuesta del Centro Levada dio un resultado catastrófico para las libertades individuales. Un 73% de los consultados se manifestó “absolutamente de acuerdo” con la medida.
A partir de esta ley, no sólo se prohibió la adopción por parte de personas del mismo sexo sino también la adopción por parte de personas solteras que provengan de países en los cuales el matrimonio homosexual es legal. Bajo el paraguas de esta ley también se habilitó la posibilidad de quitarles los hijos biológicos a parejas del mismo sexo, incluso a aquellas que hasta el momento de la promulgación de la ley llevaran adelante un modelo de familia sin problemas. La comunidad LGBT+ lo señaló desde un comienzo: se trata de una legislación profundamente represiva que reduce a los homosexuales a ciudadanos de segunda, que atenta contra toda libre expresión del arte y de la cultura, y que, aunque lo niegue, también se inmiscuye en la vida privada de las personas.
A partir de la promulgación de la nueva ley, todo libro que pueda contener algo que vaya contra la norma debe ir enfundado en una bolsa de plástico que impida leer su contenido. Todos los programas de televisión, publicidades, películas, obras de teatro y producciones artísticas deben adecuarse a la ley para no ser sancionados. Las editoriales y los productores se autocensuran: nadie quiere quedar expuesto ni puede darse el lujo de pagar cifras demenciales por transgredir la legislación. Lo más complejo es que en realidad nadie sabe qué puede ser tomado como promoción de la homosexualidad, por lo que la paranoia invade la industria cultural, la comunidad educativa y los vínculos entre los grandes y los chicos, más allá de si existe algún grado de parentesco.
(…)
Tanto la comunidad LGBT+ como los expertos aseguran que la ley legalizó la estigmatización y la homofobia. En los hechos, si ya para el momento de la promulgación de la norma había pequeños grupos ultraviolentos racistas y homófobos que atacaban en las sombras, la ley les dio amparo para que episodios de esta naturaleza proliferaran tanto en las redes sociales, con escraches virtuales, como en la vida real, con agrupaciones que salieron “a la caza” de homosexuales para someterlos a toda clase de violencias, torturas y degradaciones, que además son filmadas y difundidas. Algunos de estos episodios terminaron en muertes. En agosto de 2019, una militante lesbiana fue asesinada en San Petersburgo luego de recibir durante varias semanas amenazas por parte de Pila, uno de estos grupos. En 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la ley viola los derechos de libertad de expresión y no discriminación garantizados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que la norma es perjudicial para niños y niñas.
Según Igor Kotchetkov, de la ONG Red LGBT+ Rusa, cerca del 15% de las personas LGBT+ (alrededor de una de cada seis) son atacadas físicamente cada año debido a su orientación sexual o identidad de género porque se los considera una “amenaza a los valores rusos”. En una entrevista con The Guardian, Kotchetkov señaló además que la gran mayoría de los ataques no son denunciados porque las víctimas no creen que la policía vaya a proteger sus derechos y que, por el contrario, suelen calificar esos ataques como un delito menor.
En el último tiempo, sin embargo, algo podría estar cambiando, al menos en la percepción de las nuevas generaciones. Cuando la ley se promulgó, un sondeo del Centro Levada concluyó que para un 37% de los rusos la homosexualidad era “una enfermedad a tratar” y otro 18% consideraba que debía ser perseguida. Para el 15% de los rusos, ser gay o lesbiana era “resultado de la seducción dentro de la familia, en la calle o en una institución”, mientras que para el 26% era “resultado de una mala crianza o un mal hábito”. En julio de 2019, la misma encuestadora halló en una consulta de la que participaron mil seiscientas veinticinco personas de todo el país que, para el 47% de los rusos, los miembros de la comunidad LGBT+ deben tener los mismos derechos que el resto de las personas. Entre los más jóvenes, la cifra subía de manera considerable.
***
“Afortunadamente hace tiempo que no pasa nada de eso”, dice Nikita, un joven periodista homosexual que conoce la vida de la comunidad LGBT+ en Moscú. “Eso” es la violencia de los grupos homofóbicos. Nikita me cuenta que hasta hace unos años ir a tomar unos tragos a alguno de los clubes gay de la ciudad era una actividad de alto riesgo y no porque la policía pudiera detenerlos sino por los grupos que se dedicaban a atacar con violencia extrema a gays y lesbianas, pero que ahora, al menos en Moscú, parecen están más tranquilos. No puedo evitar pensar en cómo el mal puede relativizarse siempre: si antes los molían a golpes, que ahora algunos los miren mal en la calle o que los agredan de palabra cuando descubren su condición puede incluso ser considerado un progreso.
Ya había tenido la misma sensación un par de noches atrás, cuando Nikita y María, que trabajan para un diario español, me invitaron a ir con ellos al restaurante kosher Jerusalem, ubicado en el quinto piso de la sinagoga de la calle Bolshaya Bronnaya. Los había invitado Oleg, un médico judío de más de 80 años que sobrevivió de niño a una masacre nazi en un pueblo de Ucrania en la que mataron a toda su familia. El lugar tiene una vista única hacia las terrazas y los techos de una zona antigua y hermosa de la ciudad. Haciendo las veces de anfitrión, Oleg pidió sopa de calabaza y dorado a la parrilla con verduras para todos. Cuando, después de brindar, le pregunté si actualmente hay antisemitismo en Rusia, me dijo sin dudarlo que no. Lo hizo a través de un clásico gesto de desdén con la mano y de un argumento, en cierto sentido convincente, que Nikita tradujo para mí: “En 1937 ejecutaron al rabino de este templo aquí mismo. Eso era antisemitismo. Durante el comunismo, aunque yo cumplía todos los requisitos para ser director del hospital en el que trabajaba, no podía acceder al cargo porque era judío. Eso era antisemitismo”.
Carmen es española, vive en Moscú desde hace más de veinticinco años y trabaja como intérprete y traductora. Un gran amigo argentino en común que vivió aquí nos puso en contacto. Luego de varios mensajes por Facebook acordamos vernos y ella propuso pasarme a buscar por la puerta de mi hotel. Apenas asomo la nariz a la calle veo que llueve bastante y, aunque tuve la prudencia de agarrar un paraguas, mi vestuario no es el adecuado para este clima. A Carmen, en cambio se la ve radiante y protegida por sus botas. “Me dijo Ricardo que querías conocer algo de la vida nocturna gay en la ciudad. Si quieres, vamos. A mí también me da curiosidad.”
(…)

Salimos del Kvartira 44 y cruzamos en diagonal al Mayak, uno de los lugares favoritos de la intelligentsia soviética, según me cuenta Carmen, un sitio informal históricamente frecuentado por periodistas, escritores y artistas, y en donde la bebida circula con intensidad como los rumores y la información reservada. Cuando aún estamos ahí sentadas terminando una copa, Carmen toma su celular y pide un taxi –en Moscú, las aplicaciones resuelven absolutamente todo– porque ya es hora de ir a Monoclub, un boliche gay del que escuché hablar por primera vez en mi charla con Nikita.
El viaje dura poco, son apenas unas cuadras hasta llegar a la puerta del local ubicado en el bulevar Pokrovsky, en una zona bastante céntrica. Al igual que en los otros lugares a los que fuimos, se accede por una escalera. Mientras vamos subiendo, nos cruzamos tres veces con chicos jóvenes y amables que nos advierten: “Chicas, saben que están por entrar a un club gay, ¿verdad?”.
La música suena a un volumen lo suficiente alto como para tener que alzar la voz y acercarme a Carmen en una intimidad necesaria si pretendemos conversar y, sobre todo, entender qué está diciendo el otro. El espacio es amplio y moderno, todo parece estar a la vista, incluso la zona de los toilets.
La barra está en el medio; hay cola para pedir los tragos. La gente circula y mira, circula y mira. Hay un clima de excitación alegre; un poco más allá, advierto que hay otro espacio, también grande, en donde se ve mucha gente bailando y escuchando música en vivo. Una drag queen viene desde el salón de baile a la barra. Si la alegría parece estar de este lado, donde se producen a cada rato encuentros entre grandes abrazos y gestos amorosos, ahí donde se baila parece estar la euforia.
Carmen y yo nos ubicamos en una mesa para cuatro al lado de enormes ventanales. Aún no habíamos decidido si seguiríamos con el pinot grigio o si cambiaríamos de bebida cuando aparecieron Andrei y Andrei.
“¿Les molesta si nos sentamos con ustedes?” Quien pregunta es Andrei grande, que nos escuchó hablar en español y nos habla en inglés. Sonríe mucho, parece disfrutar la situación. Andrei chico parece más joven, es más bajo, rubio y claramente más tímido. Andrei grande tiene el cabello oscuro y los pómulos muy marcados. Sus ojos son claros y se le hacen arruguitas cuando sonríe; es muy inquieto. Se sienta por un momento pero se levanta enseguida y vuelve con whisky con Coca-Cola para los cuatro.
Andrei chico parece algo incómodo, pero el grande está entusiasmado y habla por los dos. Ambos nacieron en Jakasia, una de las veintiún repúblicas de la Federación Rusa, en el corazón de la estepa siberiana, nos cuenta. (Cuando más tarde consulte Internet, sabré que Jakasia es uno de los lugares favoritos de Putin para ir de pesca.)
Andrei grande habla mucho; Andrei chico se limita a asentir, a reír chiquito y a comentar cada tanto algo en ruso, algo que por supuesto no consigo entender y que Carmen me traduce. El más grande está viviendo en Moscú hace unos meses, el más pequeño vino de visita por el fin de semana y están contentos de volver a verse, dice el mayor, mientras busca un beso en la boca de su amigo. Hace años que él salió del clóset ante su familia, aunque debió esperar a que murieran sus padres para hablar; no se animó a hacerlo antes. En la familia de Andrei chico, en cambio, aún no saben que es homosexual y, por el modo de vida del lugar en el que vive y por el tipo de sociedad que lo rodea, no parece estar cerca el momento del sinceramiento. Eso lo entristece.

Los chicos siguen acercando tragos un rato más y nos invitan a seguir la charla al aire libre. Ahí nomás, a unos metros de donde estamos, una puerta conduce a una terraza angosta que pega una vuelta y asoma a un pulmón de manzana. Para salir nos exigen dejar los vasos de vidrio y tomar otros de plástico blanco que están sobre un gran estante apoyado contra la pared. Todo está pensado para evitar escándalos y accidentes. Una vez afuera, aunque hay poca luz alcanzo a ver que hay algunas chicas; parecen amigas de los chicos gays y, al menos por su ropa y por el modo en que se comportan entre ellas, no parecen lesbianas.
Esta mañana, durante la caminata subterránea en la combinación del metro vi a una pareja de jóvenes lesbianas. Altas y robustas, vestidas con pantalones y camisas sueltas, el cabello muy corto, cortísimo. Me provocó sorpresa; fue inesperado verlas de la mano. Me dio mucha pena pensar que eran valientes por eso, por animarse a un gesto de cariño que en gran parte del mundo pasa desapercibido pero que en Rusia puede ser tomado como una provocación.
A los dos Andrei les despierta curiosidad saber qué hacemos Carmen y yo ahí, y nos lo preguntan una y otra vez. Hay mesas y sillas en la terraza pasillo. Estamos sentados los cuatro y comenzamos a mostrarnos fotos de nuestras redes sociales, carta de presentación del presente. Andrei grande toma mi celular, se busca en Instagram y, sin decirme nada, nos pone en contacto y me devuelve el teléfono con una sonrisa. Los dos Andrei y Carmen fuman. Por primera vez en muchos años no me molesto con el humo ni con el olor a tabaco. Es raro lo que me pasa porque, en general, desde que dejé el cigarrillo me resulta perturbador estar con gente que fuma. Por un lado, me molesta; por otro, a veces sueño que fumo, que doy una calada honda y contengo el aire para después dejar salir el humo. Me doy cuenta de que es el movimiento de las manos lo que más extraño, esa coreografía sensual de la adicción. Es mi mano derecha sosteniendo el pucho y la izquierda apurando el fuego. Tres de mis dedos hurgando en el paquete para sacar el próximo pucho; el ida y vuelta de la mano a la boca hasta la presión final sobre el cenicero. Y es también la conversación íntima; el pucho encendido con la brasa de otro pucho, las horas estudiando de noche o en charlas con mis amigas, las risas atoradas por la tos del tabaco o las lágrimas humedeciendo el papel del cigarrillo…
Cuando le preguntamos a qué se dedica, Andrei grande bromea con su ocupación. Dice que es arquitecto, luego dice que es decorador, más tarde que trabaja en una fábrica de cohetes y que no puede contarnos mucho: secretos de Estado. Lo dice mientras ríe y le brillan los ojos muy celestes. Su dicción ya no es la misma que hasta hace un rato y me cuesta entender su inglés. Andrei chico es empleado administrativo en una mina de carbón o de diamantes, no logro entender más, no recuerdo más; seguimos tomando whisky con Coca-Cola y, no sé si porque Carmen y yo somos las diferentes en este lugar de “diferentes”, se nos acercan muchos chicos jóvenes todo el tiempo. Todos terminan hablando con mi nueva amiga: ellos de pie, ella en su silla, como una especie de gurú maternal.

En un aparte, Carmen me cuenta que uno de los chicos, que salió de un orfanato hace muy poco, acaba de contarle una historia digna de Dickens: que le dijo que a los 18 años ya nadie se hace cargo de los huérfanos, que los mandan a la calle con lo puesto y ya. Otro le muestra una foto de su nueva conquista: en la imagen se ve a un chico afroestadounidense con una sonrisa preciosa. El que le muestra la foto le cuenta que su madre acaba de morir y que, aunque él tiene un buen sueldo, está preocupado porque tiene que pagar grandes deudas que dejó ella. Esta noche me persigue la literatura rusa y no puedo evitar pensar en las deudas de mi propia madre, las que pagué siempre y las que seguí pagando aún varios meses después de su muerte.
Hay una especie de alegría emocionada en todos esos chicos que hablan y hablan. Hay felicidad y excitación en los Andrei que se toman las manos y se acarician en público, aunque ese “en público” sea uno de los pocos espacios de la ciudad en donde les está permitido hacerlo sin riesgos. Hay algo de la transgresión que me inquieta y me seduce a la vez: me emociona la libertad atrevida de todos ellos burlando por unas horas lo prohibido.
Le pido a Carmen que me convide un cigarrillo: vuelvo a fumar en Moscú después de veinte años de haber dejado de hacerlo.
Fuente: infobae